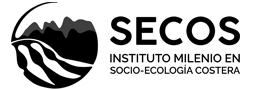23 Abr Descubren diferencias claves en adaptación de semillas de chorito al cambio climático
Un estudio reciente ha revelado que los choritos, segunda especie acuícola más cultivada en Chile, dependiendo de las condiciones ambientales de dónde provenga, tendría distintas capacidades de adaptación frente a eventos extremos producidos por el cambio climático. Mediante un análisis detallado de las condiciones oceanográficas y la fisiología de los choritos en diferentes semilleros de la región de Los Lagos, el estudio identificó diferencias en la respuesta de las semillas de choritos respecto a sus sitios de procedencia, que podrían ser determinantes para la sostenibilidad de la acuicultura en un escenario de cambio climático.
El último informe de la Organización Meteorológica Mundial 2024 ha impactado por sus conclusiones sobre el estado del clima global: el 2024 probablemente fue el primer año con una temperatura superior en más de 1,5 °C a la era preindustrial, además con un aumento del nivel del mar y el calentamiento de los océanos que serán irreversibles durante cientos de años.
Estos impactos, además de generar consecuencias en la vida de millones de personas, también generan implicancias para las poblaciones naturales de organismos marinos y los que crecen en sistemas de cultivo cercanos a la costa.
Frente a este escenario, un equipo interdisciplinario de investigadores del Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera (SECOS), e instituciones como la Universidad de Concepción, Universidad Austral, Universidad Adolfo Ibañez entre otras, publicó en la revista Science of The Total Environment los resultados de un estudio desarrollado por la estudiante de doctorado Nicole Castillo y la guía del investigador Cristian Vargas, ambos del SECOS y el Laboratorio de Ecosistemas Costeros y Cambio Ambiental Global ECCALab de la Universidad de Concepción.
El estudio analizó muestras de choritos provenientes de tres zonas geográficas contrastantes en las localidades de Metri, Puelo y Caleta El Manzano (Hualaihué) en la Región de Los Lagos. Para comprender las condiciones ambientales naturales a las que están expuestos estas poblaciones, se recopilaron datos oceanográficos de temperatura, salinidad y pH mediante boyas y sensores cercanos a los centros de cultivo. Esta información permitió diseñar experimentos controlados en los laboratorios del ECCALab y la Estación de Biología Marina Costera de Dichato de la U. de Concepción, donde los organismos fueron sometidos a distintos escenarios de cambio ambiental.
De esta forma, la investigación representó un desafío técnico y logístico significativo, ya que se trabajó con más de 900 individuos a los cuales se le midieron sus tasas de alimentación, involucrando a tres poblaciones naturales y la interacción de estas tres variables ambientales. Así, este enfoque integral no solo permitió evaluar cómo la variabilidad ambiental influye en la capacidad de adaptación de las semillas de choritos frente a cambios en condiciones ambientales ( conocida como ‘plasticidad fenotípica’), sino que también destacó la importancia del esfuerzo humano y técnico requerido para llevar a cabo estudios de esta complejidad.
«Los resultados de este estudio indican que la capacidad de las semillas de choritos (Mytilus chilensis) para responder a cambios ambientales está influenciada por el régimen de variabilidad ambiental, y qué tan ‘predecibles’ sean las fluctuaciones en estas variables», explica Nicole Castillo, también investigadora postdoctoral SECOS. Y agrega que “además, en el laboratorio vimos que las semillas de choritos responden de manera diferente según el lugar de donde provienen, incluso si esos lugares están muy cerca. Esto sugiere que las condiciones del ambiente donde crecen influyen en su tolerancia y resistencia a eventos extremos”.
Un modelo para la adaptación de la acuicultura al cambio climático
Uno de los principales hallazgos del estudio es que la capacidad de adaptación de las semillas de choritos no solo depende de su variabilidad genética, sino también del ambiente en el que crecen. Las poblaciones expuestas a una mayor variabilidad ambiental demostraron una mayor tolerancia ante condiciones extremas, lo que sugiere que ciertos entornos pueden favorecer la resiliencia de los organismos marinos frente al cambio climático.
“Estos hallazgos pueden contribuir a la identificación de áreas de cultivo más (o menos) resilientes a diferentes factores estresantes, proporcionando información clave para mejorar la capacidad de la industria mitilicultora de anticipar, responder y recuperarse frente a cambios ambientales. En este sentido, los resultados pueden ser útiles para la toma de decisiones en gestión y planificación, facilitando el desarrollo de estrategias basadas en variabilidad ambiental y fisiología” comenta Cristian Vargas.
Por su parte, para Camila Barría, encargada de I+D+i del Instituto Tecnológico de la Mitilicultura, “los resultados de esta investigación son parte del principal desafío de la industria, ya que debido a la alta dependencia del medio ambiente (semillas y alimento), la mitilicultura chilena presenta como principal reto conocer los factores que determinan el abastecimiento de semillas desde el medio natural, ya que este es el insumo clave que sustenta a la industria. Es por esto, que desde AmiChile e INTEMIT, valoramos este tipo de avances ya que nos permiten conocer los cambios en la adaptación de nuestra especie y proyectar la industria en el contexto del cambio climático”.
Finalmente, Vargas ahonda en la utilidad de este tipo de metodología. “Para entender cómo las poblaciones de organismos en cultivo podrían responder al cambio climático, en SECOS hemos adoptado un enfoque integral. Monitoreamos el océano con loggers y sensores de menor costo, lo que nos permite caracterizar las condiciones ambientales a lo largo del tiempo en los hábitats de especies en cultivo, como choritos en este caso, o también ostiones. Luego realizamos experimentos en el laboratorio para evaluar cómo las poblaciones responden a la variabilidad natural que enfrentan y a eventos más extremos, como olas de calor o episodios de bajo pH o baja salinidad. Finalmente, complementamos estos estudios con análisis genéticos para entender sus mecanismos de adaptación local o su sensibilidad a estas condiciones».